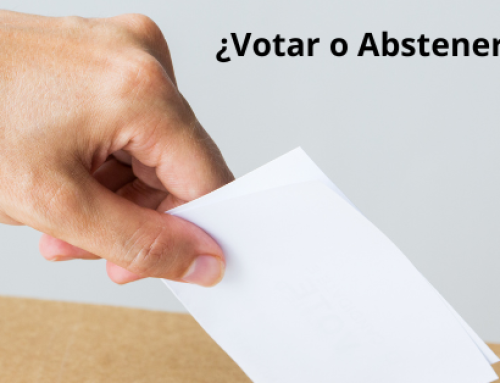“¡Apúrate, que estamos atrasados!” ¿Cuántas veces hemos dicho esa frase? La repetimos al despertar, mientras los niños se visten, desayunan o buscamos salir a tiempo. Y sin darnos cuenta, muchas infancias van transcurriendo a toda velocidad: del colegio al taller, del taller a otra clase, de vuelta a casa para comer algo rápido, dormir… y volver a empezar. Desde afuera, pareciera que todo va bien: niños estimulados, llenos de oportunidades, desarrollando su potencial. Pero, ¿y si por dentro, la ansiedad estuviera empezando a hacer ruido?
Hoy son cada vez más los niños, niñas y adolescentes que consultan por síntomas de ansiedad: dificultades para dormir, cambios en la alimentación, ánimo irritable, dolores sin explicación médica, llanto fácil, pataletas, evitación escolar, miedos persistentes o una necesidad constante de atención y cercanía con sus cuidadores. A veces lo muestran con palabras, muchas otras, con el cuerpo o la conducta. Y ahí es donde entramos nosotros. Como padres, madres o adultos significativos, necesitamos estar atentos a esas señales que no siempre gritan, pero que sí nos hablan: puede que detrás de esos síntomas haya necesidades emocionales que no están siendo vistas ni contenidas.
La infancia necesita otros ritmos. No está pensada para sostener agendas sobrecargadas, jornadas largas, pantallas infinitas, ni días sin pausas. Necesita juego libre, momentos de aburrimiento, presencia sin apuro. Aunque muchas veces las actividades buscan lo mejor —estimular talentos, evitar el aburrimiento, ayudar a socializar—, el exceso de estímulos y la falta de descanso emocional van dejando huellas. Y no solo en los niños.
También los adultos quedamos atrapados en esta rueda: llevamos a los hijos de un lado a otro, trabajamos más horas para pagar esas actividades, y luego un poco más para costear las consultas médicas o psicológicas cuando los síntomas empiezan a aparecer. Así, sin quererlo, vamos construyendo una rutina que agota a todos: niños, niñas, madres, padres. Cada noche caemos rendidos en la cama, pero sin haber tenido tiempo real para encontrarnos.
Entonces, vale la pena preguntarse: ¿cuál es el mayor factor protector en la infancia? ¿Qué es lo que realmente necesita tu hijo o hija para crecer con bienestar? La psicología lo ha estudiado extensamente, y la respuesta es clara: lo que más necesita es A TI. Más que el colegio perfecto o una agenda repleta, lo que sostiene a un niño emocionalmente es el vínculo cercano, constante y seguro con un adulto disponible. Ese lazo —el apego seguro— es la base desde la cual aprenden a calmarse, a conocerse por dentro y a saberse valiosos. Sin eso, por más recursos externos que tengan, la carga puede volverse demasiado pesada.
Esto no se trata de culpas. La mayoría de nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos, con amor, con esfuerzo, con las herramientas que tenemos, pero sí es necesario hacer una pausa, mirar lo que estamos normalizando y atrevernos a repensarlo. Tal vez el verdadero desafío no sea hacer más, sino hacer espacio. Dejar que los niños sean niños: que jueguen, se aburran, descansen, conversen y se conecten con quienes los aman.
Camila Ramos
Psicóloga
Centro Cristiano de Terapia Amaranta